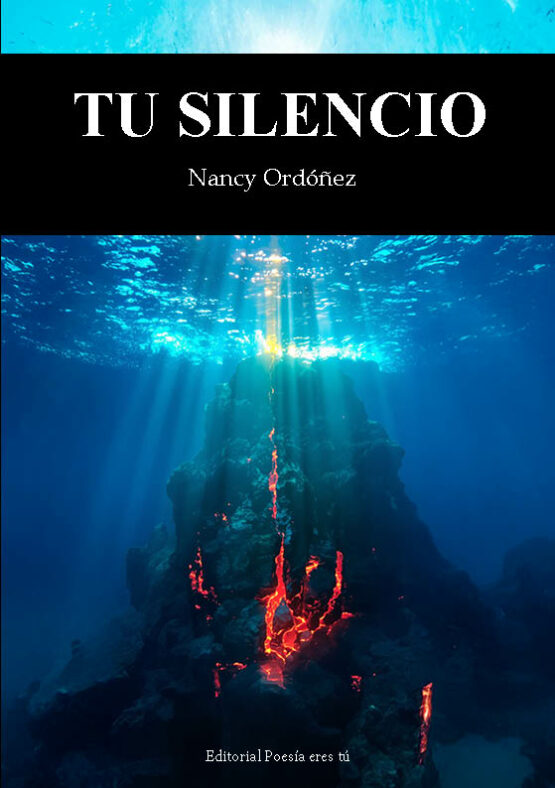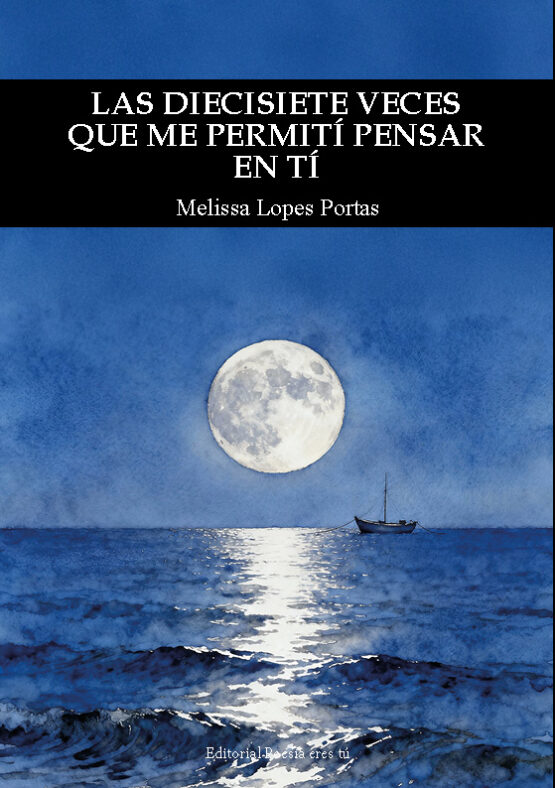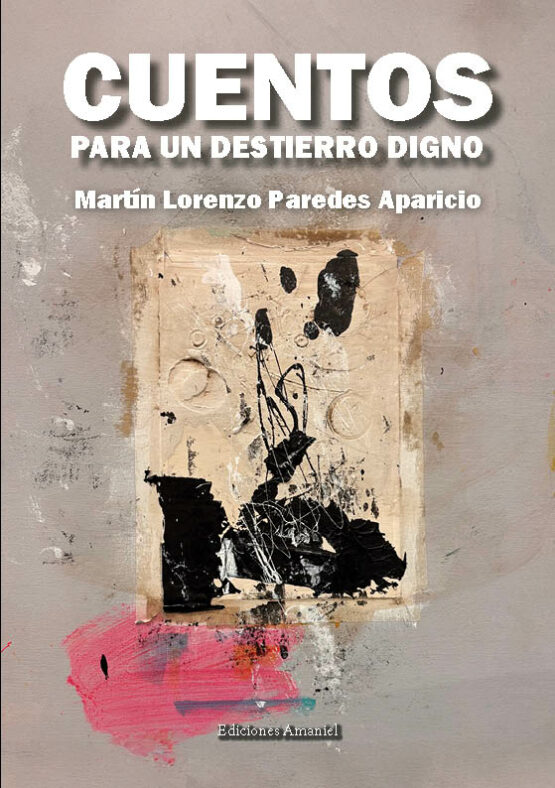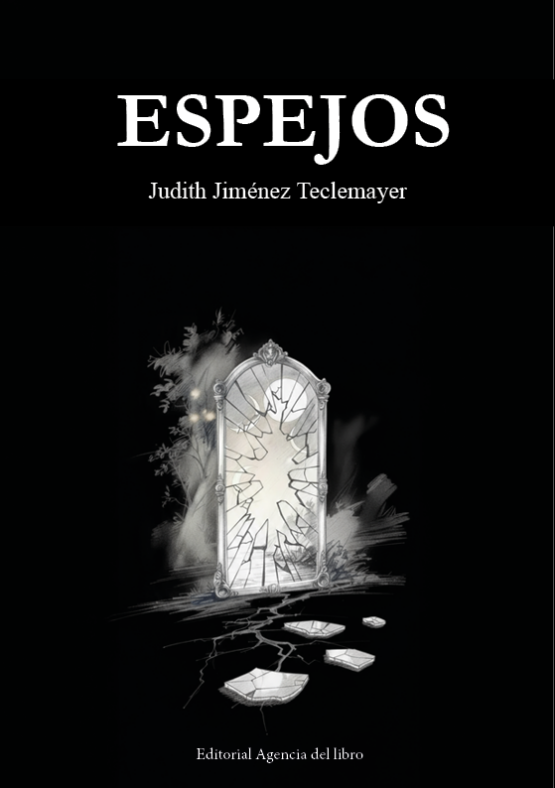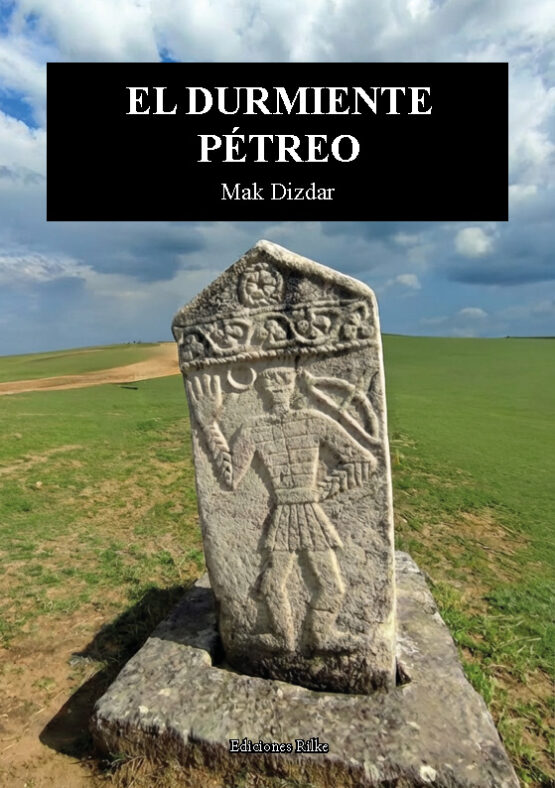Himnos a Urlil, de Carlos Blanco
Carlos Blanco y la reinvención del himno: una propuesta poética contra el pragmatismo de nuestro tiempo
Hay libros que desafían el canon establecido y otros que, directamente, lo ignoran. Himnos a Urlil, de Carlos Blanco, pertenece a esta segunda categoría. En un panorama poético español donde predomina el verso contenido, la intimidad doméstica y el tono conversacional, Blanco se atreve con un proyecto que parece salido de otra época: escribir himnos en pleno siglo XXI. Y no himnos a cualquier cosa, sino a Urlil, una entidad que el propio autor inventa tomando prestado un nombre de la antigua mitología hitita para convertirlo en principio universal accesible a cualquier lector.
Este gesto fundacional merece detenerse en él. Blanco, conocido principalmente por su trabajo filosófico, construye una divinidad poética que funciona como recipiente vacío capaz de albergar las inquietudes trascendentes de un lector contemporáneo que ya no encuentra respuestas en las religiones tradicionales pero que tampoco se resigna al nihilismo que caracteriza buena parte de la producción cultural actual. Urlil no es Cristo ni Alá ni Buda: es una invención consciente que permite recuperar el discurso sobre lo sagrado sin las ataduras dogmáticas de las confesiones establecidas.
El lenguaje que emplea Blanco en este poemario resulta deliberadamente arcaizante, elevado, cargado de una solemnidad que choca frontalmente con los usos poéticos dominantes. Donde la mayoría de poetas contemporáneos buscan la naturalidad coloquial, Blanco opta por la densidad epitetaria que caracterizaba a los himnos de Píndaro: «Luz inextinguible, claridad desbordante, fulgor eterno». Esta acumulación de atributos no responde a un simple gusto ornamental sino que cumple una función específica: construir mediante la repetición y la variación una presencia que se va haciendo cada vez más tangible en la imaginación del lector.
La estructura del libro revela una ambición cosmopolita poco frecuente en la poesía española actual. Blanco no se limita a invocar a Urlil desde un espacio abstracto, sino que lo hace presente en geografías concretas que abarcan cuatro continentes. Estambul, Jerusalén, el Taj Mahal, las bibliotecas europeas, Marrakech, las cataratas del Iguazú, Machu Picchu: cada uno de estos espacios se convierte en escenario donde lo sagrado puede manifestarse. Lo que Blanco propone es una cartografía de lo trascendente que trasciende las fronteras culturales y religiosas para articular una espiritualidad genuinamente universal.
Esta operación conecta el libro con una tradición que arranca en Píndaro y atraviesa la mística española de San Juan de la Cruz, el romanticismo alemán de Novalis y Hölderlin, hasta llegar a nuestra época profundamente desacralizada. Blanco no imita servilmente a estos predecesores: los metaboliza, los reinterpreta, los actualiza. De Píndaro toma la elevación tonal pero rechaza el aristocratismo; de San Juan toma el vocabulario del anhelo pero se libera de la ortodoxia católica; de los románticos alemanes toma la intensidad visionaria pero evita la melancolía que los caracteriza.
El recurso sistemático a la anáfora, que atraviesa todo el poemario, merece especial atención. La repetición obsesiva de estructuras sintácticas idénticas al inicio de cada verso produce un efecto hipnótico que remite a las liturgias religiosas tradicionales. Esta técnica, lejos de ser un mero artificio retórico, cumple una función cognitiva: mediante la repetición, el lector va interiorizando progresivamente el contenido del himno hasta que la invocación deja de ser externa para convertirse en experiencia interior.
Las interrogaciones retóricas que pueblan el texto construyen un yo lírico que oscila entre la humildad del buscador y la autoridad del vidente. «¿Dónde te ocultas, luz que busco insaciable?» no es una pregunta que espere respuesta proposicional sino una forma de mantener viva la tensión entre búsqueda y encuentro, entre ausencia y presencia. Este equilibrio resulta especialmente productivo para articular una espiritualidad postsecular que no puede refugiarse en certezas dogmáticas pero que tampoco se resigna al escepticismo radical.
La apuesta de Blanco plantea interrogantes sobre la función de la poesía en nuestro tiempo. En una cultura dominada por el pragmatismo, donde el valor de cualquier actividad se mide por su utilidad inmediata, un libro como Himnos a Urlil reclama para la poesía una dimensión cognitiva que va más allá del entretenimiento o la catarsis emocional. Lo que el autor propone es que la poesía puede acceder a dimensiones de la realidad que permanecen vedadas tanto al discurso científico como al filosófico: la experiencia cualitativa de lo trascendente, la intuición estética de totalidades que resisten la fragmentación analítica, la construcción de sentido en un mundo que amenaza con perderlo definitivamente.
Este proyecto no está exento de riesgos. El lenguaje elevado puede percibirse como anacrónico o pretencioso; la densidad del texto exige un lector paciente y culto que reconozca las resonancias intertextuales; la seriedad sin ironía puede resultar incómoda en una época donde el distanciamiento irónico funciona como estrategia defensiva ante cualquier pretensión de trascendencia. Pero precisamente ahí radica el interés del libro: en su voluntad de arriesgar, de proponer algo que puede fracasar estrepitosamente pero que, si funciona, abre posibilidades que la poesía española contemporánea había clausurado prematuramente.
La cuestión de fondo que plantea Himnos a Urlil trasciende lo estrictamente literario para situarse en el terreno de las opciones existenciales. En un momento histórico donde las grandes narrativas se han desmoronado, donde las religiones tradicionales han perdido gran parte de su capacidad de convicción, donde el nihilismo se presenta como la única alternativa intelectualmente respetable, Blanco propone una tercera vía: ni recuperación nostálgica de ortodoxias caducas ni resignación ante el vacío, sino construcción deliberada de nuevos espacios simbólicos donde lo sagrado pueda seguir teniendo lugar. Que lo haga mediante la poesía, y no mediante la filosofía que es su territorio habitual, resulta significativo: sugiere que hay cosas que solo pueden decirse poéticamente, que existe una verdad estética irreductible al concepto filosófico o al dato científico.
Himnos a Urlil es, en última instancia, un libro incómodo. Incómodo para los defensores de una poesía testimonial anclada en lo cotidiano; incómodo para los practicantes del minimalismo expresivo que domina buena parte de la producción actual; incómodo para quienes consideran que toda pretensión trascendente es o ingenuidad o impostura. Pero quizá sea precisamente esa incomodidad lo que lo hace necesario. Porque si algo caracteriza a la buena literatura es su capacidad para poner en cuestión los consensos establecidos, para forzarnos a pensar de nuevo aquello que habíamos dado por definitivamente resuelto. Y Carlos Blanco, con este libro desmesurado y ambicioso, nos obliga a preguntarnos si realmente hemos renunciado definitivamente a la posibilidad de que la poesía diga algo sobre lo que importa, sobre aquello que trasciende la mera gestión eficiente de la existencia.
Antonio Graña Ojeda