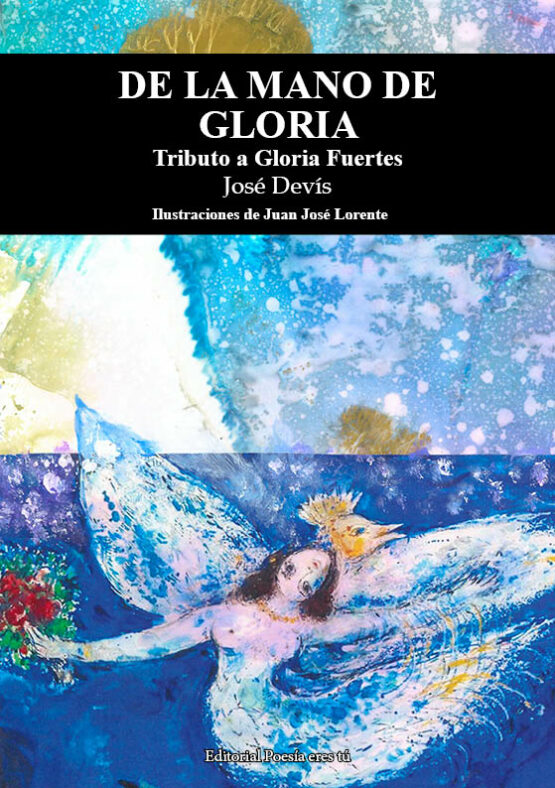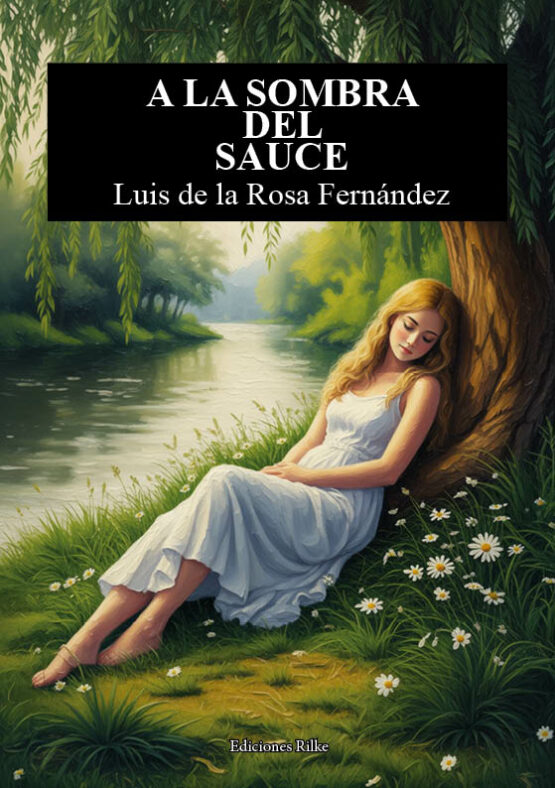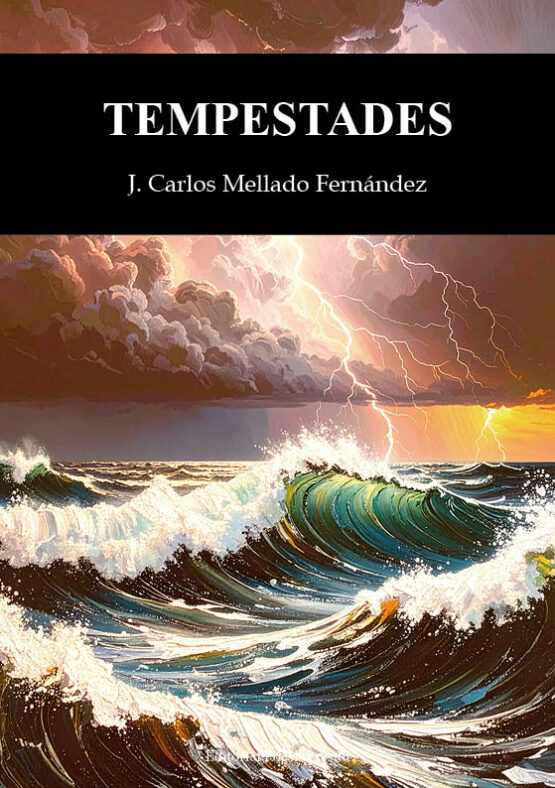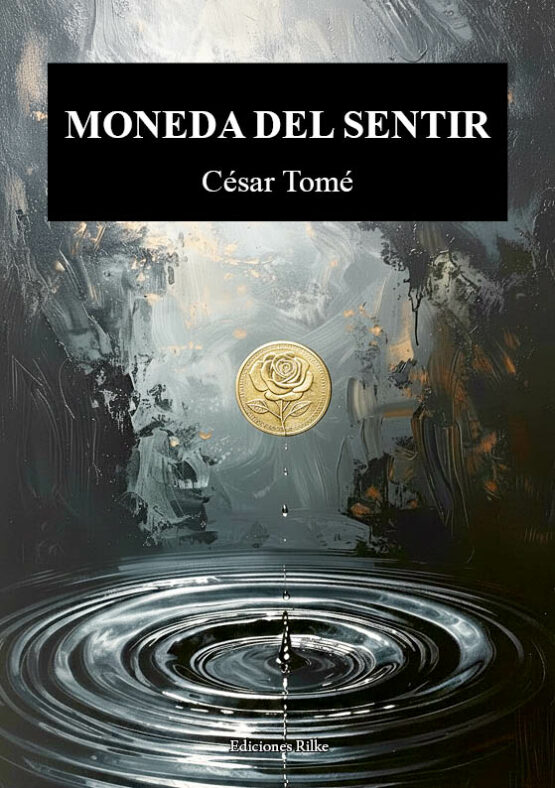El hombre que conversó con su soledad y volvió con luz en las manos
Hay libros que no se leen: se miden. Como quien tantea el aire antes de saltar de un acantilado o quien busca con los dedos el pulso del mar en mitad de la noche. Éter y crepúsculo de la existencia, de Francisco Martínez Izquierdo, pertenece a esa rara estirpe de obras que no se instalan en la biblioteca como un título más, sino que se te quedan mirándote desde el estante, con la paciencia de lo que ha sobrevivido a su propio autor.
No es un poemario amable. No lo pretende. En sus páginas el hombre se arrodilla ante su desgarradura y, a falta de templo, bendice la nada. El autor —un tipo al que la vida ha tratado a dentelladas— convierte el fracaso en rito, la enfermedad en catecismo, y su intento de suicidio en puerta de resurrección. No hay milagros, pero hay lucidez, que en estos tiempos es mucho más infrecuente.
Martínez Izquierdo escribe con la serenidad de quien ya ha visto el infierno y ha vuelto simplemente para contarlo. “Te crearon para amar la vida”, dice una voz en su poema más tremendo. Y uno, lector o simple espectador de naufragios ajenos, siente que esa frase lo clava al asiento como un arpón. Porque ahí está el meollo del asunto: este libro es una rendición ante la vida, pero rendición digna, con los brazos todavía manchados de barro y sangre.
El lenguaje —seca miel de ceniza— mezcla la elegancia mística de Valente, la fiebre de Hesse y la claridad de un soldado cansado de guerra. Nada de versos floridos: cada estrofa es una herida que respira. Hay imágenes que uno querría apuntar en la frente para no olvidarlas: “La soledad no conoce noche, es día en la noche”. O aquella otra, brutal y luminosa: “Mi cárcel es la ciencia”. He leído esa línea en voz alta tres veces y sigo sin saber si es reproche o declaración de amor al universo.
El libro está construido en tres tramos: la soledad, la comunión y la trascendencia. En cada uno el poeta abandona algo: primero la carne, luego el miedo, después su propio nombre. Al final no queda una voz, sino un eco; no una biografía, sino un soplo de existencia que podría pertenecerle a cualquiera de nosotros. En ese tránsito el escritor no busca a Dios: busca un interlocutor que soporte su silencio. Y lo encuentra, claro está, en el lector.
No hay impostura ni pose. Se nota que el hombre escribía porque era eso o dejar de respirar. De ahí la fuerza terapéutica de sus versos: no adornan, desinfectan. Uno no acaba Éter y crepúsculo con una sonrisa, sino con una calma terca, la de quien ha disparado todas sus balas y aún conserva la decencia de mirar al cielo.
No sé si este libro pasará a las antologías, y la verdad, me importa poco. No fue escrito para agradar ni para vender. Fue escrito —y se nota— para sobrevivir. Y eso ya lo convierte en una rareza en un tiempo de impostores con versos de saldo.
Francisco Martínez Izquierdo ha dejado en nuestras manos un mapa de fuego sobre el alma, un manual de supervivencia para cuando todo falla. No promete redención ni gloria, pero ofrece algo más arduo y necesario: la posibilidad de entenderse en mitad del naufragio.
Así que, si me apuran, lean este libro con cuidado. No por su belleza, que la tiene. Léanlo por respeto. Porque ante determinadas heridas uno no aplaude: se descubre la cabeza.
Javier Pérez-Ayala