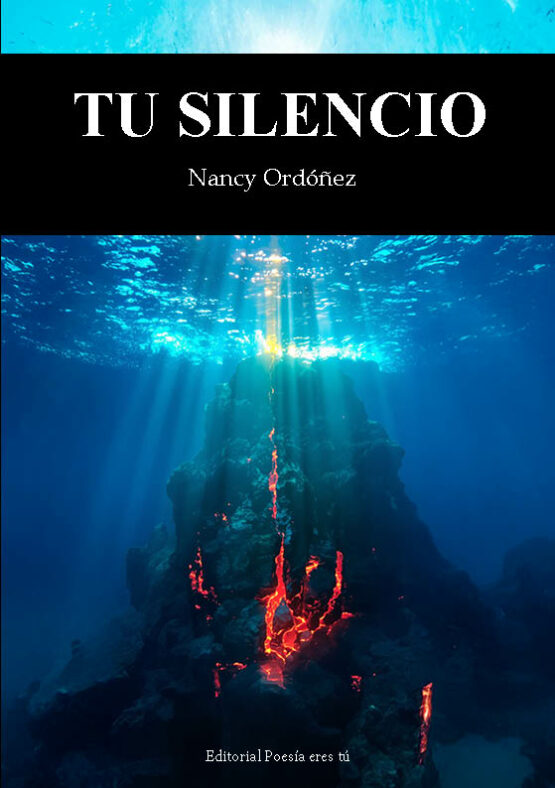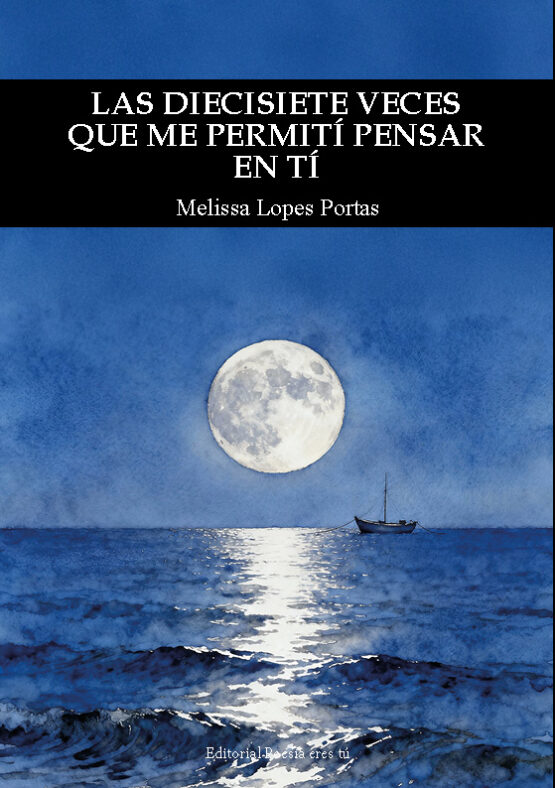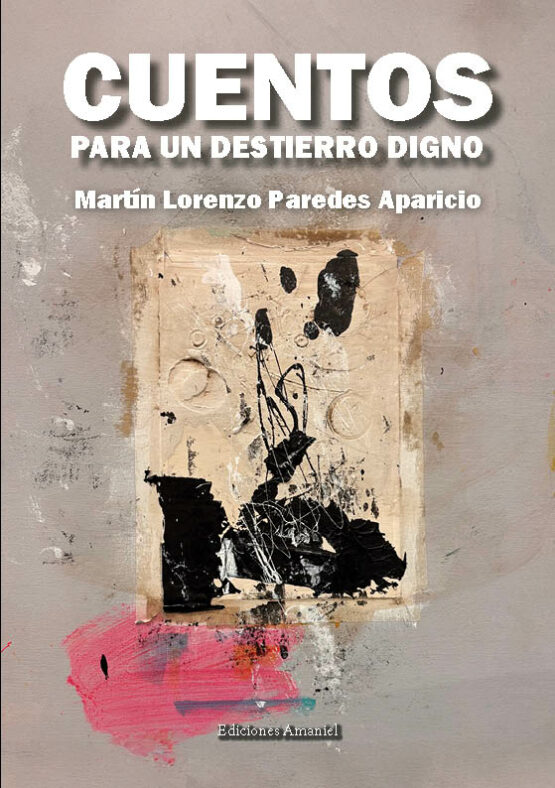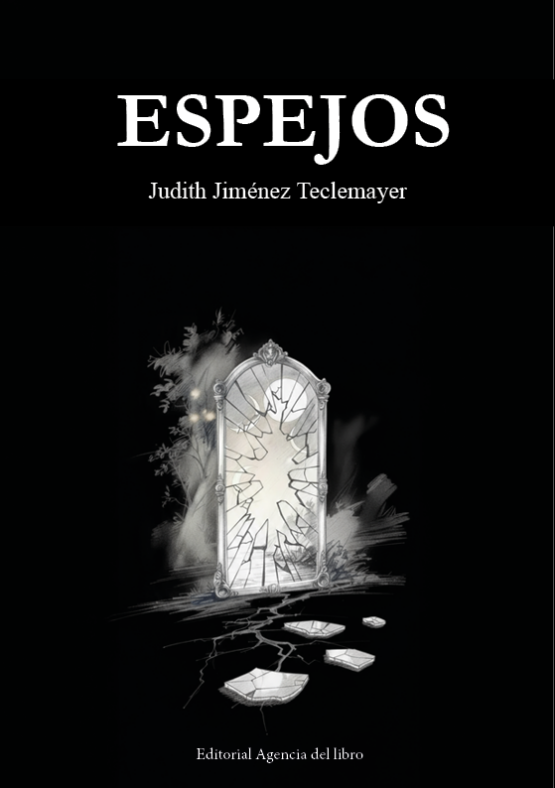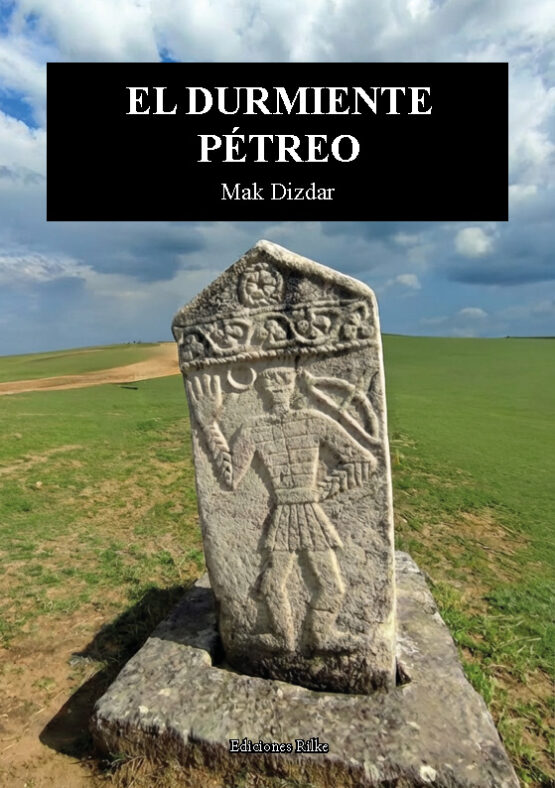La poesía como acto de supervivencia: sobre «Mis ruinas, Mi poesía» de Gema Bautista Quirós
Hay libros que no se escriben: se desangran. “Mis ruinas, Mi poesía” no nació del sosiego ni del deseo de hacer literatura; es el resultado de un derrumbe y la obstinación de volver a levantar las paredes con palabras. Gema Bautista escribe con la voz de quien ha entendido que todo lo que ama puede romperse y, aún así, decide conservar las astillas. Su poesía no busca consuelo ni hermosura impostada: busca verdad, aunque duela. Eso ya es una forma de valentía.
El poema en Bautista no es una oración, es una autopsia. En cada verso desentierra lo que el amor dejó bajo los escombros: la entrega absoluta, el sacrificio, la dependencia emocional convertida en sistema de vida. “Dar más de lo que tengo”, confiesa, “hasta quedarme vacía”. No hay metáfora que salve esa imagen: el yo poético arde de sinceridad, como si cada palabra saliera de una herida recién abierta. Lo notable es que nunca hay victimismo. Se reconoce víctima y verdugo, culpable de amar demasiado, de volcar todo el mar en una vasija rota. Poesía de autoconciencia, no de lamento.
Bautista pertenece a esa generación que aprendió a desnudarse emocionalmente en público sin pedir perdón. Su escritura, empapada de psicología y de lenguaje terapéutico, traduce a verso lo que antes sólo se decía en consulta. La poeta no teme nombrar la codependencia, los límites, la ansiedad, la autocompasión. Lo hace con una sencillez que incomoda a los puristas y conmueve al resto: escribir sin afeites, llamar a cada cosa por su nombre y dejar que sea la claridad, no la oscuridad, la que duela. No habla de amor en abstracto, sino de costumbre, apego y heridas que repiten patrón. Es un espejo donde cualquiera puede encontrarse si ha amado sin medida.
Pero bajo esa aparente desnudez hay una construcción inteligente y medida. Bautista controla el pulso del poema con precisión, evita caer en el sentimentalismo blando que arruina a tantos contemporáneos. Cada imagen está calibrada: ni un adjetivo de más, ni una emoción fingida. Su verso parece hablar con voz llana, pero detrás hay una conciencia de ritmo y lenguaje que revela a la poeta que ha pensado su dolor tanto como lo ha sentido. Su “economía afectiva”, tesis central de los críticos que la estudian, describe no sólo lo que dice, sino cómo lo dice: una contabilidad exacta de lo que se da, lo que se recibe y lo que se pierde en toda transacción amorosa.
El libro se articula como un viaje: del desgarro inicial al reconocimiento, del caos al orden nuevo. Hay un arco narrativo, casi terapéutico, que recuerda a las fases del duelo: negación, ira, negociación, tristeza, aceptación. Y cuando el lector cree que la autora ha cerrado el círculo, el último poema deja claro que la herida se ha cerrado, sí, pero con cicatriz visible. No hay moraleja, sólo la constatación de que sobrevivir también es una forma de belleza.
“Mis ruinas, Mi poesía” es, en definitiva, un testimonio generacional. Habla por quienes han dejado de ocultar su vulnerabilidad y han convertido el dolor en oficio. No es un libro para quienes buscan consuelo, sino para quienes valoran la verdad —esa que yergue con manos temblorosas los restos de un corazón destruido. Desde los mismos cimientos. Sin romanticismos, sin piedad. Porque, como parece decir Bautista entre líneas, sólo quien se atreve a mirar sus propias ruinas puede realmente escribir poesía.
Javier Pérez-Ayala